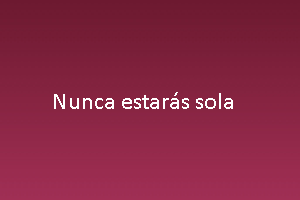El señor de la montaña
Juan Carlos Blanco. Puedo imaginarme al Montaigne más anciano caminando al atardecer por entre las veredas flanqueadas de arbustos, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas por detrás de la espalda, en la soledad más completa o acompañado de alguno de los pocos amigos que en verdad consideraba indispensables, en pleno soliloquio o conversando a medias y escuchando durante largo rato antes de contestar con la prudencia que le era característica. Abordando los asuntos que nos resultan comunes a la mayoría y las menudencias que tanto le gustaba considerar llegado el caso, cuando el tráfago incesante de gentes le permitía entrecerrar la mirada y calibrarlo todo. Permaneciendo siempre en esa atalaya apacible desde la que desvestía al mundo tan pretencioso de sus vestiduras superfluas, la certeza resignada de que nada sirve suficientemente para consolarnos y que lo material no aporta más que breves instantes de felicidad remota, que siempre se desvanece.
Y resulta llamativo después de los siglos transcurridos y del devenir confuso por el que nos conducimos todos y que no termina de mostrar un fin determinado que nos haga progresar con los suficientes arrestos. Y resulta enormemente llamativo, como digo. El abordar con la atención adecuada los textos dispersos y en ocasiones incongruentes que revelan la esencia de su pensamiento y la postura ante la vida que sostenía ante todos con independencia de lo que pudieran considerar los situados más cerca. Sus breves ensayos que más parecían reflexiones agrestes y que muchos de los más notables filósofos no abordarían bajo ningún concepto, tal vez en eso consista la diferencia de su escritura y la proximidad con que nos alcanza y la capacidad para perdurar que parece mostrar tras la lectura minuciosa de un puñado de líneas. Asuntos que pueden parecer a priori baladíes y que sin embargo dota de una trascendencia muy relevante: la ociosidad, la cobardía, el miedo, la mentira, la virtud (recordemos al divino Sade), la pereza, los olores, la gloria, los libros, la embriaguez… Y lo encara todo con la docilidad desbordante de quien no esconde nada, ninguna carta marcada bajo la manga, sin alharacas ni tergiversaciones ni imposturas que pudieran llevar a engaño y atrapar al lector en un marasmo de confusiones premeditadas, su pensamiento expuesto sin pretensiones grandilocuentes ni añagazas que desvirtuasen el centro exacto de la idea en cuestión. “En cuanto al matrimonio, además de ser un contrato del que solo el principio es libre (pues su duración se ve coaccionada y forzada y depende de algo distinto de nuestra voluntad), y un contrato que normalmente se hace con otros fines, surgen en él mil complicaciones ajenas, suficientes para romper el hilo y enturbiar el curso de un vivo afecto; mientras que en la amistad no hay más negocio ni trato que con ella misma”.
Y puedo imaginarlo en actitud reflexiva y apartado de todo, en su residencia campestre junto al crepitar de la lumbre y enfangado en la lectura contumaz de alguno de los clásicos grecolatinos que tanto le entusiasmaban, o bien situado al pie de un añoso árbol cuyas cimbreantes ramas tejieran una melodía desconcertante, siempre absorto en la contemplación de un detalle minúsculo de su propia vida o de la vida que nos es común a la mayoría y que nos alcanza con independencia del siglo en que vivamos y del lugar que habitemos, la memoria colectiva que se traslada de una generación a otra y que desgasta idénticos infortunios sin atisbar el final del trayecto. Es acaso el resquicio por donde trataba Montaigne de adentrarse en la complejidad de nuestro pensamiento y en nuestras inherentes debilidades, dotando a la vida de una sencillez momentánea que tantos niegan, ocupándose de lo divino y de lo humano con igual comedimiento y sensatez y alimentando su insaciable hambre de conocimientos con los muchos libros que acumulaba en su extensísima biblioteca.