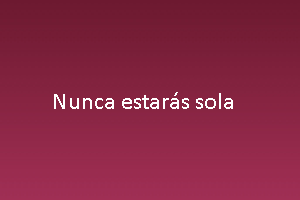Rociadas de agua salada sobre la cubierta
Noticias relacionadas
Juan Carlos Blanco. La embarcación tan frágil sosteniéndose a duras penas en lo más alto de la pared espumante que termina por desmoronarse siempre, el estrépito de las olas al embestir contra el casco de madera calafateada que avanza trabajosamente hacia ninguna parte, el griterío sordo de la marinería que se afana por permanecer en los puestos más representativos y vitales de la embarcación agitada, apenas un cascarón en la inmensidad hirviente, el velamen recogido parcialmente y el timonel atravesándose lo más posible, cabeceando sin más pretensión que la de continuar haciéndolo, como si no hubiera otro propósito inmediato que fuera siquiera imaginable, la permanencia como asidero único en aquel mar furioso y abominable que podría terminar con todo de un instante para otro, de querer hacerlo, la acometida persistente del agua salada y espumante que rocía la cubierta y que obliga a los marineros más expuestos a enrollarse un cabo de cuerda en el tobillo derecho. El cielo convertido en una única mancha acerada y situado a muy poca distancia del mar tan revuelto, en el horizonte una franja de color gris marengo que termina por mixturarse con el propio cielo, las salpicaduras del agua y la densidad creciente de las nubes convirtiéndose en la distancia en una sola mancha que se torna igual de amenazante que la totalidad de las olas rampantes. Imposible comunicarse sobre la cubierta arrasada de agua, el capitán gesticulando desde el castillo de proa, los marineros más audaces decidiéndose por lo que consideran más adecuado, cada cual mirando por su propia vida y por las necesidades primeras e inaplazables que su larga experiencia les dicta y que les impulsa a acometer con independencia de lo que el capitán ordene, máxime en una situación como aquella en que el desorden se acentúa conforme se endurece la tormenta tan abigarrada, el puerto más próximo situado a una distancia excesiva que no invita a los mejores presagios. Leandro lo observa todo con detenimiento, enfrentado por vez primera a una situación como la que les ocupa, por momentos dedicado a bosquejar de modo conjetural los acontecimientos venideros en su entendimiento tan atribulado, el devenir supuesto de la embarcación minúscula que cabecea en el mar agitado y que se esmera por seguir haciéndolo, con buena parte del trapo recogido y empapado de agua, escorados todos sobre la cubierta deslizante al navegar de través y al progresar entre las enormes montañas, el viento emitiendo un silbido ronco que confiere a la escena una dosis extra de desasosiego, con visos de no retorno. Y acierta a percibir en mitad del fragor de la tormenta el silencio muy hondo y la soledad perpetua que parece desprenderse de todo aquello y que los sitúa en una disyuntiva para la que nunca se está preparado del todo, el crujido de la madera y lo inestable del firme que pisan con evidente vértigo, sabedores de lo efímero de la existencia humana, de la fragilidad de sus vidas que no podrán vivirse más que una única vez y que se ven amenazadas con carácter definitivo. Y desabotonó Leandro su jubón empapado de agua, y extrajo con temblorosos dedos la cadena de la que pendía la imagen imprecisa de una joven de ojos tristes y mirada agrisada, la oscuridad cerniéndose sobre la arboladura conforme se aproxima la noche, un destello amarillento a estribor del barco, saeteando la masa informe a escasas millas, el mascarón obligado a soportar las embestidas inclementes que se endurecen con el transcurrir del tiempo. Paletadas de agua sobre la cubierta inclinada, de agua espumante y salada, hirviente, el quejido siniestro de los mástiles a punto de quebrarse en centenares de astillas, el silbido ronco del viento convertido cada vez más en un aullido espeluznante que trepana el cerebro y lo embota y que insta a los más débiles de carácter a lanzarse por la borda en pos de un objetivo impreciso que se torna inalcanzable, como si durante unos segundos de desconcierto se creyeran capaces de bogar por sí mismos en una diminuta lancha y así lograran alcanzar la costa por la fuerza de sus propios brazos. Y levantó Leandro la mirada hacia la estruendosa montaña de agua negruzca que se desplomaba sobre la embarcación agotada, al límite de sus fuerzas, renqueante en su avanzar escaso que no resultaba bastante. Y comprendió de inmediato que no alcanzaría a ver ninguna otra cosa después de que aquello les atrapara y se los tragara para siempre y diera con lo que restara de ellos en las ignotas profundidades, con sus huesos y con sus pertenencias escasas que no volverían a ser contempladas por nadie, la espuma lacerante y la montaña de agua que vendría detrás y que se hundiría con ellos en la inmensidad oceánica.